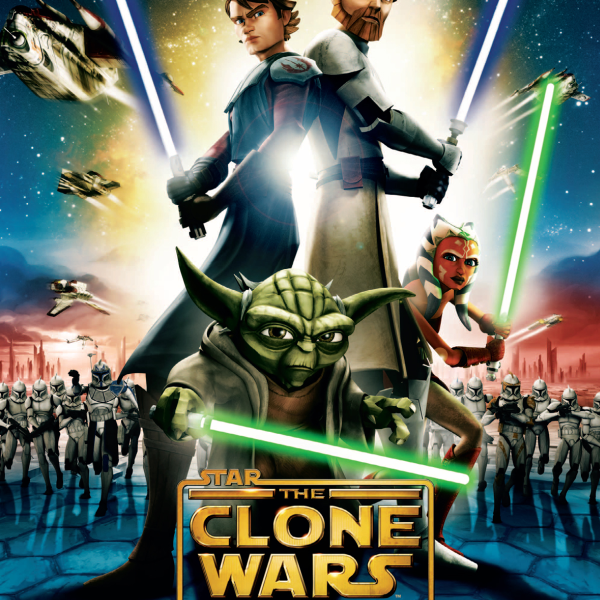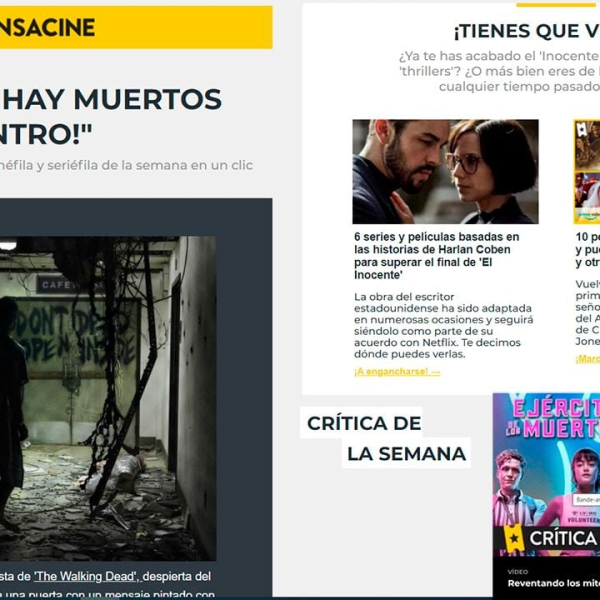La región de Coquimbo se encuentra sumida en una sequía que puede ser comparada con un maremoto lento, cuyos efectos son difíciles de medir e incluso más complicados de controlar. Este fenómeno no solo golpea a la agricultura y a la minería, pilares fundamentales de su economía, sino que también afecta particularmente a las comunidades rurales y a las clases medias y bajas. A pesar de la clara situación de emergencia que se vive, la respuesta por parte de las autoridades ha sido tibia, casi con desinterés. En las encuestas de preocupación ciudadana y en la cobertura mediática predominan otros temas, mientras que la sequía continúa avanzando silenciosamente, dejando tras de sí un rastro de desolación en las tierras agrícolas y en la vida cotidiana de los habitantes.
Los datos son alarmantes: los embalses de la región están en crisis, con una capacidad de solo un 18%. Este verano, embalses cruciales como el Cogotí de Combarbalá y el de La Paloma, en Monte Patria, apenas llegaban a niveles preocupantes, poniendo en riesgo la sobrevivencia de la agricultura local. A pesar de esta grave situación, las autoridades continúan haciendo anuncios sobre emergencias sin planificaciones concretas. La falta de acción efectiva ha denunciado el deterioro del bienestar en la región, un reflejo de la falta de voluntad política para abordar un problema que lleva años en aumento.
La narrativa en torno al cambio climático y el calentamiento global ha sido utilizada por las autoridades como un justificativo suficiente para la escasez de agua. Sin embargo, no deberían ser solo estos fenómenos globales los que marquen la pauta. Desde la dictadura, la legislación sobre el agua ha relegado su derecho a ser un bien público, consolidando su propiedad en manos de unos pocos. Ante una crisis que no es nueva y cuya gravedad se intensifica, la planificación y gestión del agua debería ser una prioridad nacional, más allá de cualquier argumento condicionado por el clima.
La desigualdad social se vuelve más evidente en tiempos de crisis hídrica. Las comunidades más vulnerables, como los pequeños agricultores, son las más afectadas por la falta de acceso al agua, un derecho básico, mientras que las industrias más grandes continúan teniendo prioridad. La competencia por el agua se estructura de manera que favorece a los intereses de los más adinerados, perpetuando un sistema que no permite la convivencia sostenible entre la producción industrial y el bienestar de la población. Las autoridades deben asumir la responsabilidad de revertir este desequilibrio y trabajar en políticas que garanticen el acceso equitativo al agua para todos los chilenos.
Finalmente, el cambio no llegará por sí solo; es necesario un enfoque proactivo que contemple la gestión del riesgo y una nueva visión respecto al agua. La sequía que sufre Coquimbo no es una tragedia natural, sino un resultado de la inacción y la falta de planificación por parte de quienes tienen poder en el país. Se necesita fomentar una cultura de responsabilidad, donde el acceso al agua no dependa de la capacidad económica de las personas, sino que sea reconocido y respetado como un derecho humano. Solo así se podrá encontrar una solución a esta crisis hídrica que amenaza la vida y el desarrollo de una de las regiones más críticas de Chile.